Pitz, Z. (2024). Le Bestiaire sacrificiel dans les normes rituelles grecques. Kernos. Supplément, 43. Presses Universitaires de Liège. 322 pp. ISBN 978-2-87562-414-7.
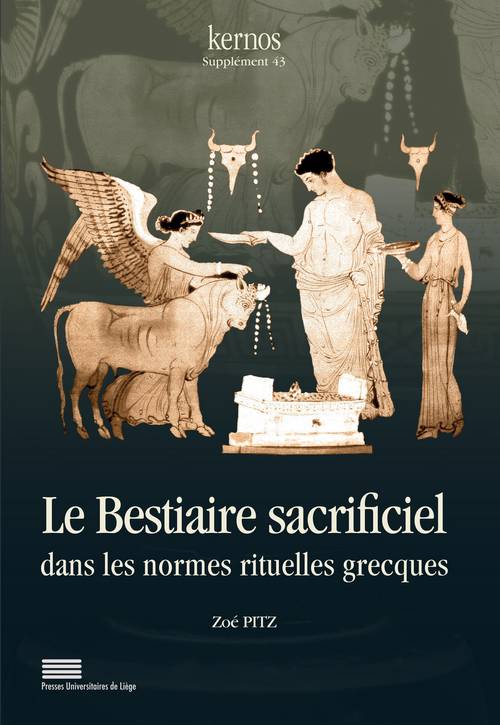
Recensión de Lucía Díez Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
La obra de la historiadora Zoé Pitz, Le Bestiaire sacrificiel dans les normes rituelles grecques, nace como fruto de su propia investigación doctoral, À chacun le sien: associations entre animaux sacrificiels et destinataires divins dans les normes rituelles grecques, leída en 2019. Este trabajo parte de una reflexión historiográfica que subraya, desde sus primeras líneas, lo novedoso de su enfoque: si bien el interés por el sacrificio se intensificó con el auge de las teorías antropológicas y el estructuralismo de Lévi-Strauss, y halló un desarrollo notable en la escuela francesa con figuras como Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne o Pierre Vidal-Naquet, aún persiste un vacío significativo en torno a ciertos aspectos fundamentales del acto sacrificial, como la elección de las especies a inmolar. En su capítulo introductorio, Pitz señala que el objetivo del estudio es comprender las razones que motivaron la selección de determinados animales, en función del destinatario divino y del contexto ritual, considerando, asimismo, otras características específicas de especies concretas como el color o la etapa vital. En este marco, y atendiendo a la jerarquización de las especies y su distribución en distintos actos rituales, la autora define su trabajo como un “bestiario”.
Desde las primeras páginas, Pitz deja ver su intención de abrir una nueva línea de análisis que permita revisar críticamente algunos postulados aceptados sin suficiente justificación, como la supuesta correspondencia entre el sexo del animal sacrificado y el de la divinidad a la que se ofrece. En este sentido, puede decirse que el estudio presenta tanto fortalezas —claramente en lo que respecta a su carácter innovador— como algunas carencias, que la propia autora reconoce y expone: la naturaleza misma de las referencias, dispersas y fragmentarias dificulta la aplicación de un enfoque estadístico que constituye, sin embargo, la base de su propuesta. Este marco metodológico, como señala Pitz, tiene un carácter experimental y, sin duda, arriesgado, especialmente si se tiene en cuenta que el corpus se construye a partir de fuentes muy diversas: textos literarios, representaciones visuales, inscripciones y registros zooarqueológicos.
La base de datos elaborada a partir de esta información se organizó en cinco categorías: animales sacrificados, sacrificables, prohibidos, aquellos empleados con fines purificatorios y los utilizados en juramentos. Dentro de dichas categorías, las especies que aparecen con mayor frecuencia en las normas rituales son bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, siendo estos últimos los más comunes. Con respecto al sexo, edad o color del pelaje de las víctimas, no se registra ninguna prohibición, aunque sí se identifican patrones que varían según el tipo de ritual o el destinatario divino. En cuanto a la distribución temporal, Pitz concuerda en que los siglos IV, III y II a. C. son los que concentran la mayor cantidad de registros de sacrificios, disminuyéndose notablemente en el siglo VI a. C., el siglo I a. C. y los siglos I y II d. C.
Por otro lado, el análisis detallado de cada especie constituye el eje central de la investigación. En primer lugar, Z. Pitz examina los bovinos, animales de gran envergadura que suelen representar víctimas de mayor calidad y prestigio con destinatarios principales tales como Atenea, Zeus y Apolo, aunque también se asocian con Afrodita, Artemisa y diversas divinidades vinculadas al ámbito demetríaco. Por su parte, los ovinos, que constituyen la ofrenda más numerosa, se presentan como sacrificios estándar, económicamente accesibles y adecuados para casi cualquier divinidad; si bien destacan Zeus, Atenea y Hermes, también aparecen en menor medida en actos a Hera, Apolo, Démeter y Kore. En cuanto a los caprinos, su uso ritual se vincula a deidades como Asclepio, Atenea, Démeter, Hera, Heracles y Kore mientras que los porcinos, menos comunes, son el animal purificador por excelencia, relacionándose principalmente con Démeter, Kore y Kourotrophos, así como con Zeus, Atenea, Apolo y Poseidón.
Si bien resulta interesante observar a qué divinidades se asocian las diferentes especies animales y en qué proporción, uno de los puntos más sugerentes del análisis es el relativo al sexo de las víctimas. La elección de este parece depender, en buena medida, del género del dios o diosa al que se dedica el sacrificio: si bien la mayoría mantiene esta correspondencia – como cabría esperar –, existen casos en los que las deidades reciben animales del sexo opuesto: destacable es la posición de Kore, quien nunca recibe hembras, sino únicamente machos. La autora señala que esto no constituye una excepción, sino más bien una norma dentro de su culto, posiblemente vinculada al hecho de que Démeter se asocia con hembras grávidas, relacionando así su culto con la fertilidad vegetal y la fecundidad humana, estableciéndose una analogía con el carácter fértil de los animales sacrificados – machos sin castrar y hembras gestantes –.
Además del sexo, otros factores a considerar son la edad y el color del pelaje. Aunque la edad no es señalada como un criterio especialmente relevante, sí que posee importancia en ciertos rituales relacionados con la inmolación de crías a divinidades como Dionisos y Kourotrophos. No obstante, como bien recalca Pitz, esta relación ha de matizarse ya que, en su mayoría, el sacrificio de animales jóvenes tiene que ver con la realización de ritos preliminares, más simbólicos y menos costosos, lo que respondería más a una lógica ritual que a una vinculación específica con el dios. Finalmente, en cuanto al color, cuando este se menciona, parece jugar un papel secundario respecto a otros factores y poseer cierto cariz simbólico: al respecto, los animales blancos estarían destinados a divinidades olímpicas, y los negros a divinidades ctónicas.
Como conclusión, el trabajo de Zoé Pitz resulta verdaderamente original, pues no se había abordado antes, de forma tan directa y sistemática, la lógica interna sobre la elección de víctimas sacrificiales dependiendo del contexto y la divinidad. Aunque ciertamente la metodología aún está en proceso de reevaluación, las observaciones y conclusiones de la autora son, cuando menos, estimulantes. Mientras que algunas confirman sospechas ya planteadas en la historiografía —como el vínculo entre Démeter y las hembras grávidas o Atenea con los bovinos—, otras desafían ciertas hipótesis previas: por ejemplo, que a Dioniso no se le dediquen hembras a pesar de la faceta afeminada del dios. Por otro lado, también florecen datos inesperados, como la relación, anteriormente mencionada, de Kore y los machos. En conjunto, la obra Le Bestiaire sacrificiel dans les normes rituelles grecques constituye un valioso impulso a los estudios sobre el sacrificio en Grecia, así como demuestra, a pesar de las limitaciones metodológicas, abrir nuevas vías de comprensión de las normas rituales y de la religión vivida, a través mediante un enfoque antropológico.
***
Ejemplo de citación: Díez Rodríguez, L. (2025). Pitz, Z. (2024). Le Bestiaire sacrificiel dans les normes rituelles grecques. Kernos. Supplément, 43. Presses Universitaires de Liège. 322 pp. ISBN 978-2-87562-414-7. Revista digital de los mundos antiguos (ReDMA), r250706. https://mundosantiguos.web.uah.es/revista/r250706