Dasen, V. (2025). Play as Metaphor: Ludic Images from Ancient Greece. Jeu / Play / Spiel, 11b. Presses Universitaires de Liège. 436 pp. ISBN 978-2-87562-428-4.
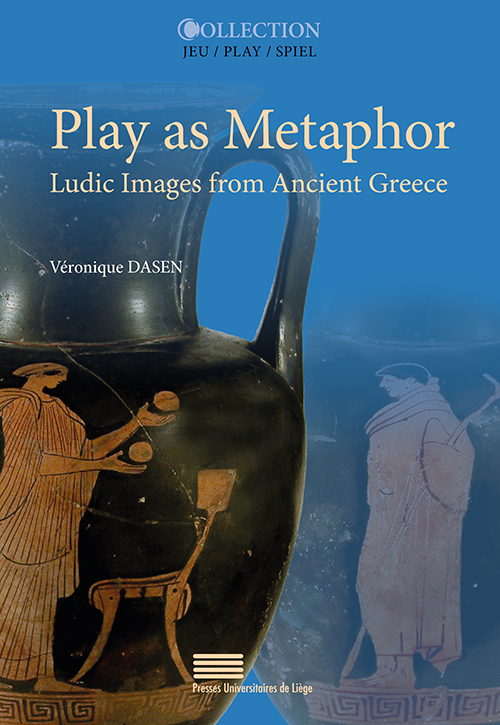
Recensión de Antonio Carrasco Sabroso (Universidad Autónoma de Madrid)
Que los niños jueguen parece ser un buen presagio para la correcta marcha de la polis, dice Véronique Dasen al final de la presente obra. Más allá del desarrollo de sus capacidades motoras, les ayuda a tomar conciencia de cómo está configurado el tablero de la vida, identificando sus límites y aprendiendo a sortearlos. Sabiendo a su vez quiénes son los que, jugando a lo mismo, forman parte de la comunidad en la que uno tendrá que hacerse un nombre. El juego como metáfora de vida es la esencia de un libro (Play as Metaphor. Ludic Images from Ancient Greece, Presses Universitaires de Liège, 2025) que intenta ahondar en ciertos vacíos cognitivos poco tratados por la historiografía, pero determinantes para el estudio de las mentalidades en la Antigüedad.
También es producto de la carrera académica de una autora para la cual infancia y juego han sido motivos recurrentes, encontrándose aquí en perfecta comunión. Como si fueran dos pilares que sustenten gran parte de sus estudios, del primero habría que destacar su búsqueda de la identidad infantil dentro de una sociedad que parece haber hecho creer a sus estudiosos que el niño no es tenido en demasiada consideración (véase Cherchez l´enfant! La question de l´identité à partir du material funéraire, 2012). Es difícil rastrear la voz infantil, pero no lo es tanto encontrar preocupación por parte de autores como Platón o Jenofonte sobre la necesidad de orientación educativa y posibles modelos a adoptar (Plato and Play: Taking Education Seriously in Ancient Greece, 2013). Del segundo pilar, la esfera lúdica, hay un esfuerzo por dar personalidad al juguete como objeto funcional (Toys and Games: Reflections and New Perspectives, 2023), y su contribución, en tanto que atributo iconográfico, para asentar la posición jerárquica de los nuevos frutos de la sociedad.
La muy reciente arqueología infantil va dando pasos considerables a la hora de ahondar en las diferentes culturas. Ha transcurrido poco más de medio siglo desde L´enfant et la vie familiale sous l´Ancien Régime (Phillipe Ariès, 1960), donde se considerase por primera vez la niñez como categoría construida culturalmente y muy determinada por sus coordenadas físicas y temporales. Progresivamente se han hecho esfuerzos por encuadrar y desglosar ese constructo en el devenir de las sociedades, apareciendo compilaciones heterogéneas en las que, como destellos, se irían adivinando futuros temas historiográficos (véanse Invisible People and Processes: Writing Gender and Childhood into European Archaeology, E. Moore & E. Scott [eds.], 1994, o la más reciente The Oxford Handbook of the Archaeology of Childhood, S. Crawford, D. M. Hadley & G. Shepherd [eds.], 2018, entre otras). Mark Golden fue de los pioneros en focalizarlo en la Grecia clásica (Children and Childhood in Classical Athens), aunque todavía la imagen resultante del niño tendría problemas a la hora de superar un cierto estatismo temporal, reacio a ciertas evoluciones. Es quizá en el contraste con este último libro donde mejor se ve la aportación a la disciplina de la presente obra, en un enfoque diacrónico ya seguido por otros autores en temáticas como la caza; véase The hunt in Ancient Greece (Judith M. Barringer 2001), que también aborda el período entre VI-IV a.C, analizando las ausencias y repuntes en los motivos iconográficos en función de las circunstancias sociopolíticas. También comparte con esta última su concepción atenocéntrica, en la idea de que para ayudar en la especialización es necesario partir de donde más fuentes hay, y una vez sentada cátedra, seguir rastreando el mundo griego en toda su extensión.
Sabedores de que el niño, al menos en la antigua Atenas, se estudia a través del filtro propagandístico de un adulto, su mera representación sirve como un nada desdeñable punto de partida, en tanto que sobre su figura queda reflejada la concepción que se tiene sobre ellos. Hay depositadas esperanzas y frustraciones, deseos de una posición jerárquica subordinada a la suya. Son muchos los enfoques desde los cuales podría haber partido la autora, quizá un tratamiento por hebdómadas, como en el Childhood in Ancient Athens: Iconography and Social History (Lesley A. Beaumont, 2012), identificando rasgos físicos con fases vitales y llevándolos hasta la edad adulta. Sin embargo, el estudio de Dasen se centra en la compartimentación a través de diferentes juegos y etapas históricas, partiendo del VI hasta llegar al IV a.C., lo que permite hacer de su obra un complemento interesante para insertar en estudios más genéricos de política y sociedad. A cada época, una concepción de la infancia relacionada con el mundo lúdico, influida por sus circunstancias. Desde esta perspectiva, se pueden observar mejor cuestiones sociales tan interesantes como el progresivo protagonismo del niño y la mujer, siendo muy evidentes en la segunda mitad del V a.C.
También se encarga de diferenciar entre los vasos destinados a un mercado propio con respecto a los exportados a la Magna Grecia. Públicos diferentes, cada uno con sus respectivas demandas iconográficas.
¿Tanta información social nos puede proporcionar el juego? Sí, si nos adentramos en él como si fuera el manual de instrucciones que un adulto muestra al niño, en tanto que futuro ciudadano. Ya desde un inicio resulta llamativo un dato iconográfico: frente a las niñas, que aparecen con mayor frecuencia participando en parejas, en los niños se enfatiza una presencia más individualizada, resaltando los deseos de liderazgo social.
También el juego como entrenamiento constante y consciente de las diferentes technai. Este énfasis en un aprendizaje activo es la razón de ser para la lúdica iconografía del joven, sobre todo a medida que avanza la Clásica. Da la impresión de que el adulto, al haber interiorizado todos los rudimentos que le han permitido alcanzar la ciudadanía, no necesita mostrar esa imagen, y sus cada vez menos frecuentes apariciones, en modelos derivados de la Arcaica que tienden a desaparecer en las primeras décadas del V, lo muestran en una actitud más reposada, exenta por lo general de actividad física. Al menos en la iconografía de vasos, el joven debe moverse, aprender todo tipo de juegos y destacar por encima de sus iguales a base de esfuerzo. Qué lejos queda de otro tipo de representaciones, como en el relieve votivo, de un carácter más solemne. Allí aparece con un marcado estatismo, y su lugar en la composición familiar se irá acentuando a medida que vaya acercándose a la mayoría de edad.
Esta vitalidad infantil provoca que, aunque el libro se estructura atendiendo a tres grandes sectores sociales: el varón adulto, la mujer y el niño, sea este último el protagonista con diferencia.
Por tanto, infancia y juego como auténticos vertebradores. Play as metaphor funciona como un catálogo de juguetería donde cada capítulo expone la relevancia de un pasatiempo (el ephedrismos, el Pente Grammai, la pelota, la peonza,…) con el objetivo de desentrañar la forma en que testea a sus participantes en función del sexo. Esto último es crucial, ya que la ciudadanía no es únicamente un asunto masculino.
Siguiendo esta idea, otro gran acierto del libro consiste en ofrecer un mundo femenino más activo y jovial, muy alejado de la imagen historiográfica predominante de reclusión y obediencia. Sin obviar el hecho de que esa actividad es patrimonio principal de la preadultez (aunque quién lo diría viendo la representación de una provecta Alcmena preparándose para lanzar por los aires a un nada envidiable Zeus apoyado sobre un balancín), y que se observa en la iconografía una vía iniciática hacia su rol como perfecta esposa ateniense, no es menos cierto que muchos de los juegos son comunes a los del sexo masculino, enfrentándose a las diferentes technai con gran arrojo, llegando en ocasiones a ver esquemas compositivos en los que, con la excepción de un peinado y una vestimenta diferentes, la representación pictórica es indistinguible. Es el caso de actividades como el ephedrismos o el echar a suertes con las manos, donde ambas rivales se enfrentan con posturas inclinadas y decididas, sujetando fuertemente una vara de madera que las une, y cuya posesión total marcará la victoria. Basta ver la iniciativa o la energía derrochada para pensar que, si en lugar de luchar con gente del mismo sexo, acabasen mezclados, uno dudaría de a quién acabar coronando. No sorprende que una de las enseñanzas del juego para ambos sexos sea la domesticación de una pasión excesiva, fomentando un autocontrol del que echar mano para conseguir una perfecta armonía social, y que puede verse reflejado a nivel iconográfico en el perfecto desempeño de una peonza, bailando con un giro, a poder ser, poco oscilante, o en el lanzamiento de pelota de un pretendiente como iniciativa de un cortejo ante un Eros vigilante. Escenas de un camino que, a veces juntos, otras separados, ambos sexos deben recorrer para acabar formando una familia perfecta.
Camino, que como acabamos de ver, está jalonado de diferentes acompañantes, divinos y animales, pero siempre cargados de significado. Comenzando por los primeros, observamos una serie extensa de dioses, desde la solemne Atenea arcaica, que tiende a presenciar ciertas partidas, siendo la más típica la de Áyax y Aquiles, hasta los juguetones erotes del gimnasio. Subrayan por un lado los atributos marcados por el juego (y los jugadores) en cuestión, pero también son recordatorios de que no somos nada sin la voluntad divina, aunque lejos de desembocar en un fatalismo pesimista, derive más en una idea de jugar la partida como mejor sepa uno. Quién sabe en qué momento puede cambiar tu suerte.
Por su parte, el papel de los animales presenta una gran ambivalencia, aunque siempre como compañero ineludible de juegos: la naturaleza cuadrúpeda de un perro puede servir de modelo mimético para un bebé que gatea. Con unos años más podrá ser introductor social en actividades formativas como la caza. Pero no es extraño ver en otras actividades la personificación de camarada fiel, reflejo de lo que el niño debería ser, desde un nivel propagandístico, para el adulto. Es el subordinado de un subordinado. Además, el joven ateniense coge de los animales muchas referencias: la agresividad y el coraje que puede representar un gallo o la filantropía del delfin. Como personificaciones de un imaginario social, son también figura recurrente en relaciones pederásticas (véanse las connotaciones eróticas de la liebre) o en cortejos heterosexuales.
No me olvido, dentro de este apartado, de esas criaturas híbridas que tanto nos ayudan a entender las preocupaciones del griego antiguo. Esos sátiros cuya incontinencia expresiva desvela lo que la coraza emocional tiende a enmascarar en las representaciones propagandísticas de los ciudadanos, y que en muchas ocasiones redunda en malentendidos, como una supuesta y excesiva frialdad del padre de familia, muchas veces retratado como si su principal función fuera la de deshacerse de los hijos menos favorecidos, exponiéndolos en el bosque para que los devoren las fieras. Observando figuras de sátiros podemos ver ese cariño padre-hijo que otras fuentes nos esconden a propósito. Un espíritu tierno muy opacado ante el deseo de una imagen de respeto.
En un campo tan hermético en la Grecia antigua como el social, donde parece que las calles estuvieran únicamente habitadas por varones adultos de la élite, el juego ayuda a un reflejo más holístico, al promover la inclusión e integración de los diferentes actores sociales y desvelando muchas de sus preocupaciones colectivas, como el fomento de un aprendizaje proactivo constante para garantizar un futuro buen desempeño en la edad adulta. No es de extrañar que sea el niño como promesa su principal representante.
***
Ejemplo de citación: Carrasco Sabroso, A. (2025).Dasen, V. (2025). Play as Metaphor: Ludic Images from Ancient Greece. Jeu / Play / Spiel, 11b. Presses Universitaires de Liège. 436 pp. ISBN 978-2-87562-428-4. Revista digital de los mundos antiguos (ReDMA), r250506. https://mundosantiguos.web.uah.es/revista/r250506