Nión-Álvarez, S. (2025). La Edad del Hierro de los Ártabros. Dinámicas sociales y estructura territorial en el Noroeste de la Península Ibérica (s. IX a.C. – II d.C.). BAR International Series, 3206. BAR Publishing. 315 pp. ISBN 978-1-4073-6226-7.
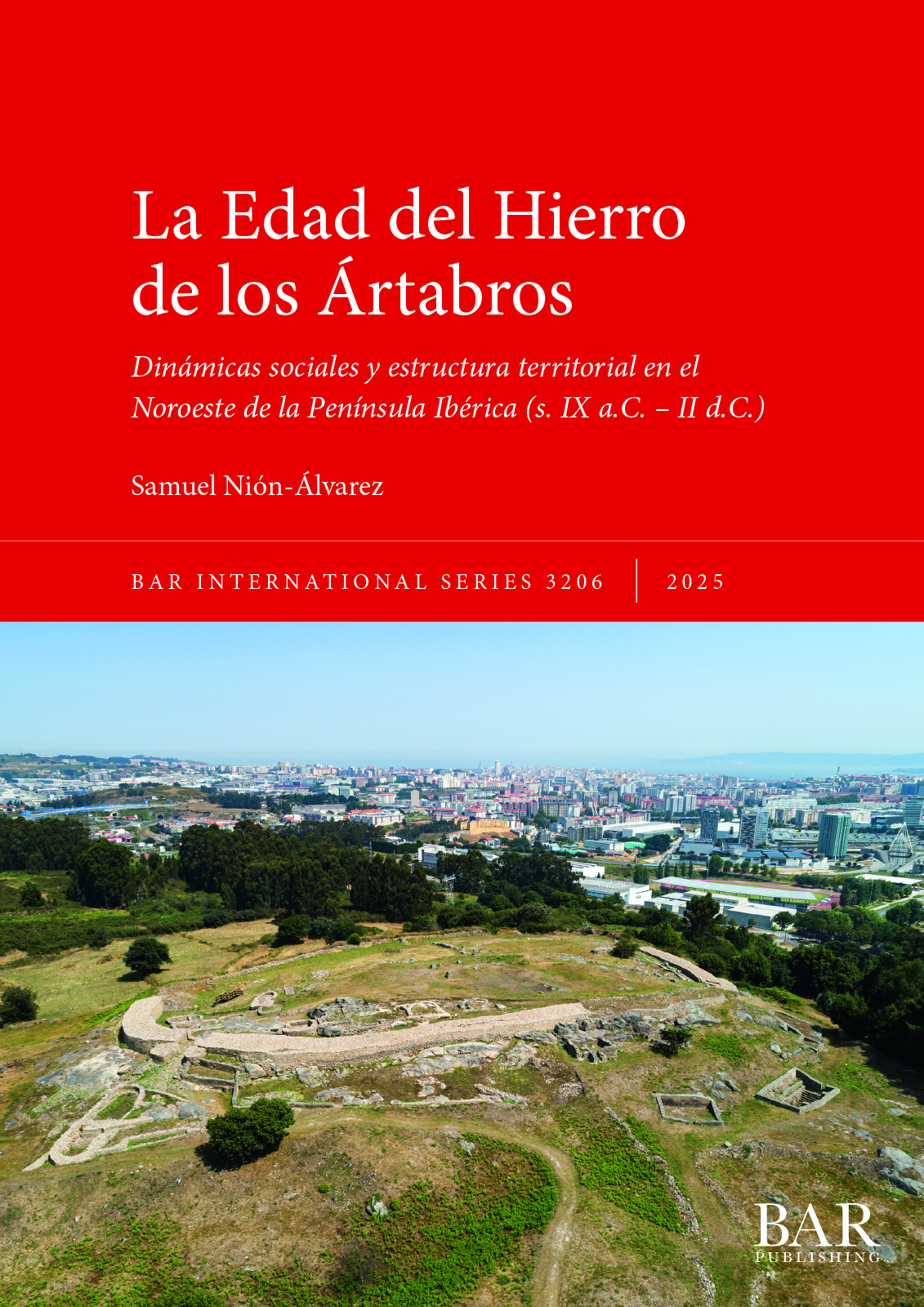
Recensión de Miguel Esteban Payno (Universidad Autónoma de Madrid, Grupo Occidens)
En este libro, Nión-Álvarez se propone reconstruir el panorama de las dinámicas socio-territoriales en el cuadrante más noroccidental de la península, sito en torno al golfo ártabro en la zona septentrional de la Gallaecia. Es el fruto de su investigación doctoral, defendida en 2021 y sobre cuya temática ha continuado trabajando como lo pone de manifiesto una abultada producción científica durante los últimos años. Se trata, ciertamente de un proyecto ambicioso. Si bien la dimensión geográfica queda acotada a un espacio relativamente reducido, el trabajo aborda un rango temporal de algo más de un milenio, desde los comienzos de la Edad del Hierro I hasta la época altoimperial romana. Nión-Álvarez navega bien por esta vasta extensión cronológica y es capaz, no solo de ofrecer un relato arqueológico coherente y bien argumentado, sino también de abrir las puertas a inteligentes interrogantes. El libro viene a cubrir una importante laguna sobre esta área geográfica, que carecía, como declara el propio autor, de un estudio sistemático y profundo que pusiera en conjunto y reactualizase los conocimientos sobre los procesos sociales, políticos y culturales del territorio ártabro. Por su visión sintética y de conjunto, resulta una valiosa contribución para el conocimiento de las poblaciones prerromanas del Noroeste peninsular.
El libro se articula en cinco capítulos y una breve conclusión a modo de recopilación y reflexiones finales: 1) Reconstruyendo una metodología de la aproximación; 2) Los inicios del hábitat fortificado; 3) Estabilización u pervivencia: dos formas de entender la Edad del Hierro; 4) Una tercera vía: procesos de agregación y complejidad social; 5) Un nuevo mundo: conquista y transformación del territorio ártabro.
En el primer capítulo (pp. 5-25), el autor hace una declaración de intenciones sobre los presupuestos teóricos y metodológicos que guían su acercamiento al tema. La aproximación de Nión-Álvarez bebe en buena medida de varios presupuestos de la arqueología post-procesual, pero no solo. Dada la temática de su estudio, no obvia lo problemático de categorías como los “social”, lo “político” o el significado de “desarrollo”. En este sentido, en el apartado 1.4 propone una semblanza básica, a modo de categorías, de las posibles formas políticas que pueden adoptar sociedades protohistóricas (sedentarias). El autor insistirá en que este modelo no es reflejo de una concepción evolucionista, que debe desterrarse de los planteamientos de análisis. No se limita a reivindicarlo, sino que lo demuestra en los capítulos sucesivos. Para ello plantea las bases de su método: el estudio de las unidades domésticas y su evolución, junto con el urbanismo general, como un excelente marcador de cambios sociales.
Los siguientes tres siguientes capítulos (pp. 27-204) representan, en mi opinión, el verdadero núcleo del trabajo y también su punto fuerte. En ellos se desgrana la cuestión de la organización social de estas poblaciones poniendo de manifiesto que no existe ni una inercia lineal, ni una tendencia monolítica en el desarrollo de estas sociedades.
Primeramente, se aborda el poblamiento en el norte del territorio de la (futura) Gallaecia durante la primera Edad del Hierro, un tipo de poblamiento, basado fundamentalmente en un potente atomismo no segmentario: las comunidades apenas se relacionan entre ellas, pero dentro de cada una no se produce ningún conato de segregación social (en términos socioeconómicos o sociopolíticos al menos). Todo ello estaría reflejando, para Nión-Álvarez un ethos igualitario al menos hasta el siglo VI a.C.
El panorama empieza a cambiar a partir de entonces, cuando se evidencia un punto de ruptura que dará lugar a dos desarrollos diferenciados entre las zonas costeras y aquellas tierras adentro. Nión-Álvarez lo presenta este contraste a través de dos yacimientos A Graña (Melide) y Punta de Muros (Arteixo). El primero va a continuar por la senda de la no segmentación, mientras que el segundo va a dar claros síntomas de una incipiente ruptura con ese ethos igualitario, pero todavía no se producirá una genuina jerarquización social ni, mucho menos, una “inversión de la deuda social” entre gobernados y gobernantes (p. 23). La denominada “crisis del 400” no abortará esta inercia. Más allá de sistemas de ocupación experimentales como Reboredo, la separación entre los caminos del interior y la costa se mantienen. A través del castro de A Cildá de Borneiro (Cabana de Bergañitos) el autor rastrea los indicios de unas tendencias segregadoras que han seguido avanzado: un planteamiento urbano organizado en beneficio de algunas viviendas centrales que alcanzar el rango de complejo por encima de otras más simples, la aparente especialización de algunas tareas como la metalurgia o (quizás) algún culto abunda en esta idea. Frente al dinamismo social de Borneiro no deja de llamar la atención la actitud refractaria del interior hacia los cambios, pero, como señala Nión-Álvarez repetidamente, esto no es ninguna evidencia de un fracaso en el desarrollo, sino de un éxito de un modelo social que se resiste a abandonar lo que le funciona. La dicotomía entre la costa y el interior será una constante hasta el cambio de era.
Frente a estos dos modelos, el autor plantea una tercera vía, la que identifica en el singular núcleo de Eiviña (A Coruña). Este yacimiento reúne características suficientes para ser considerado un verdadero oppidum: complejidad urbanística notable, planificación deliberada, potentes edificaciones públicas defensivas y colectivas/cultuales, capitalización territorial y capacidad de controlar el acceso a recursos de importación. El nivel de desarrollo de Eiviña es, ciertamente notable; pero, aún más, el autor argumenta sólidamente cómo el control del comercio y la instrumentalización de bienes como el vino a través de redes con púnicos (del entorno gaditano) e itálicos pudo haber jugado un papel fundamental en este proceso de articulación y legitimación de una jerarquía social que ya no sería ni incipiente ni pasajera, sino estructural y asentada.
Como he dicho, estos tres capítulos constituyen con creces el grueso del trabajo (solo el capítulo 4 [pp. 131-205] engloba casi un tercio del texto, si excluimos la bibliografía). Nión-Álvarez ofrece argumentos razonables para sus hipótesis y es capaz de ofrecer una estructura argumental bien hilada, coherente y sólida sobre las evidencias disponibles. Hay que señalar, empero, que la cuantía de estas evidencias es, sin embargo, limitada (algo a lo que, por otra parte, estamos acostumbrados para la Protohistoria). La principal flaqueza acaso sea que el grueso del argumento se centra casi en exclusiva en un único yacimiento en cada caso: A Graña, Punta de Muros y Borneiro. La excepcionalidad del Elviña está justificada, precisamente por su carácter único en el cuadrante ártabro; pero quizás haya que tomar las conclusiones sobre el resto de las dinámicas socioeconómicas en el Primer milenio a.C. aún con ciertas cautelas; no por lo impreciso de las evidencias, sino por lo escaso de la muestra. Sin que ello desmerezca en absoluto el trabajo analítico del autor.
El capítulo 5 está dedicado al periodo galaico-romano y tanto por sus fines como por sus medios bien podría tratarse de una obra aparte. Nión-Álvarez, sin embargo, argumenta razonadamente su inclusión. La amplia panorámica de su estudio le ofrece una privilegiada posición desde la que analizar un fenómeno cuyo análisis, como bien dice, no se ha sustraído de clichés y tópicos historiográficos sin fundamento. Baste un dato como ejemplo: la supuesta “romanización” de no pocos castros en el cambio de era se ha venido apoyando, denuncia el autor, ¡en la aparición de materiales de filiación tardo romana! Las atinadísimas advertencias que esgrime en el apartado introductorio de dicho capítulo (pp. 205-218) bien podrían servir de lectura introductoria para los estudiantes, porque su carácter general rebasa con creces el marco geográfico de este volumen.
A pesar de recurrir a un enfoque distinto, el capítulo 5 también ofrece interesantes resultados. El autor analiza el registro epigráfico para ofrecer una interesante imagen sobre las distintas tendencias que se pueden observar en el territorio ártabro entre unos núcleos de nueva fundación y ¿mayoritaria? población foránea con costumbres “romanas”, por una parte, y un área rural reacia al cambio, que conserva muchas de sus tradiciones, pero se ve obligada adaptarse a una nueva (y violenta) situación de dominación, por la otra.
Desde el punto de vista formal el trabajo cuenta con una estructuración (ya sumariada) bien escogida y un riquísimo soporte gráfico (112 figuras entre tablas, fotografías y mapas). Sí es cierto que adolece de algunos defectos que conviene señalar. En primer lugar, algunos planos serían mejorables con la inclusión de una leyenda informativa (Fig. 4.28) o de datos complementarios (un callejero en Fig. 5.3), por poner solo un par de ejemplos. En segundo lugar, aunque si acaso más acuciante, el elevadísimo número de erratas que se detectan en el texto, muy por encima de lo comprensible. No se trata de meros errores tipográficos (algo habitual que la elegancia habría movido a disculpar), sino de fallos sintácticos y/o gramaticales, omisiones o redundancias que deslucen innecesariamente (y a veces también dificultan) la lectura. Este fallo es achacable al autor, pero no en menor medida al editor del libro: resulta una omisión de lo más sangrante en una editorial del prestigio que enarbola el BAR. Se trata de una mácula que una relectura final hubiera contribuido a mitigar casi automáticamente y por eso resulta tan flagrante.
En suma, le libro ofrece un recorrido arqueológico de más de un milenio a través de los cambios en la estructuración social y territorial del golfo ártabro, supone una valiosa puesta al día y una síntesis de nuestros conocimientos sobre los principales yacimientos del sector y ofrece una hipótesis bien estructurada, cabal y razonada sobre las variadas formas sociopolíticas que se fueron conformando en este entorno. Este libro es, sin duda, una contribución valiosa que enriquecerá nuestro conocimiento sobre el flanco noroccidental peninsular en época protohistórica.
***
Ejemplo de citación: Esteban Payno, M. (2025). Nión-Álvarez, S. (2025). La Edad del Hierro de los Ártabros. Dinámicas sociales y estructura territorial en el Noroeste de la Península Ibérica (s. IX a.C. – II d.C.). BAR International Series, 3206. BAR Publishing. 315 pp. ISBN 978-1-4073-6226-7. Revista digital de los mundos antiguos (ReDMA), r250704. https://mundosantiguos.web.uah.es/revista/r250704